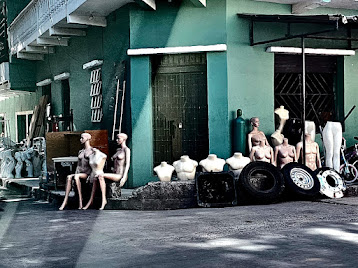Tegucigalpa como una milf.
Dentro de un par de semanas Darwin Barahona (Tegucigalpa, 1980) presentará
su libro Un dios underground, que es parte de la trilogía de la
que también forma parte Uncle crazy y Sex devil,
ambos inéditos. Estaciones del
hambre punk sería como su tour de force. Me ha dado la
estafeta para que sea yo quien lo presente. Ya estamos buscando lugar, lo hacemos
a lomo de caballo, disparando el arco a galope como los hunos o los cosacos de
las estepas. Y de las estepas habla mucho Darko, incorregible viajero que se
sumergió una buena temporada en Rusia, Ucrania y Alemania, para luego recalar
en esta nuestra milpa, como tanto le gusta decir de Honduras.
Conocí a Dark (sí, tiene múltiples diminutivos: Dark,
Darko, Xibalba Star…, así de polisémico como los apelativos que
los eslavos le dan a sus seres cercanos) allá por el año 2002, cuando me
invitaron a dar una charla creativa al Grupo literario ADAN, que también incluía
a Carlos Palma, Dénnis Ávila, Carlos Ordóñez, Rodion Martínez, Guillermo Brune,
Zadick Córdova y otros que, desde entonces, siguen siendo para mí piezas
insustituibles de la realidad creadora literaria que me motiva a seguir
haciendo memoria viva. Luego la noche fue el safari, la plática, el oráculo que
hablaba a través de las amistades que convocaban y siguen convocando los bares
del centro de Tegus. La narrativa de Darko está hecha de esta transhumancia
casi dantesca y llena del abordaje gonzo que tanto apreciamos cuando se
trata de darle crónica a la Tegucigalpa oscura que viaja con nosotros, hasta en
las pesadillas.
Fabricio
Lo que tendremos ahora es una plática. Hoy es 4 de
enero del año 2023, estoy con Darko, Darwin Barahona, narrador, cronista de
crónica negra, así como su alias, un xibalba star.
Este término lo acuñaste en tus crónicas en Facebook, ¿verdad?
Darko
Claro, porque a mí me gusta llevarme mucho en el
centro de Teguxibalba. Amo Tegus. Y una vez estaba en el Hoyo de Merrian y e
poeta Novoa mencionó a Teguxibalba, y empecé a ver todas las escenas de un Xibalba
Star… (risas, Rod Stewart en los parlantes de Paradiso: “Da ya think I’m
sexi”) Y Florián… gracias que lo mencionés… Flor fue uno de los que más me
apoyó, él me enseñó muchas cosas que yo no sabía cómo iba encontrar, libros
como el de Christopher Bram, El padre de Frankestein. Digamos ese feedback que
es importante para mí, a mí no me importa que seas millonario o no, si tenés un
feedback conmigo todo va bien, porque sin crueldad no hay fiesta, como dice
Friedrich Nietzche, y volviendo a remosntar ese tema de Xibalba Star es como…
bueno, yo pensé que se lo había inventado el poeta Novoa, pero dicen que fue el
poeta Vindel (Javier), nunca he hablado con él, pero es un término que ocupamos
porque es un realismo sucio-patastera.
F.
¿La patastera por qué?
D.
Es que un día miré a mi padre en su camioneta. Por
cierto, ese día lo chocaron, le pegaron por atrás y empezó aquella hecatombe de
golpes y todo eso, porque le pegó un BMW y mi padre conduce una Ford tranquila,
del año del culo y el tipo que lo chocó me deja sorprendido porque le dice a mi
papá que él tiene un pijazo de títulos, y después los dos se perdonaron,
entonces yo quedé pensando “wow, estos majes qué energía malgastada”. Es así.
Patastera.
F.
¿Sos de Sabanagrande, del sur?
D.
Sacahuato, Sabanagrande, Los Infiernitos, inframundos
y todo eso.
F.
Pues no tenías que ser diferente si venías de un lugar
cercano a los infiernitos.
D.
Claro, Fab.
En ese momento interrumpen las cervezas, pero Darko
también ha pedido un té. Tears for fears canta “Everybody
want to rule de world”.
F.
Bueno, aquí estamos viendo la famosa combinación té
con Piba (cerveza, en ruso), si los británicos le echan leche los rusos le
echan cerveza -apunta Darko.
Contame como fue el proceso de Estaciones del hambre
punk. ¿Está basada exclusivamente en Pio Rico (bar del centro, muy visitado por
la movida del centro de la capital)?
D.
No necesariamente del todo, porque hay estaciones
de cuando viví en Berlín, en Estados Unidos. Esa es una crónica de cómo era mi
mundo… ahora soy más tranquilo.
Mientras sigue tomando su Piba-Té, hago la reflexión
de que en las lecturas de Dark lo primero que se encuentra es una fragmentación
de los tiempos y espacios en que él se mueve. A veces está hablando de un pub
en Belfast, de una calle en Berlín, igual que de un estanco puro en el centro
de Tegus. Le pregunto entonces ¿cómo asumís esa fractalidad?
D.
Mirá yo lo asumo como un camaleón. Yo soy un camaleón
que agarra el color del momento, soy un escritor de método, me gusta
experimentar, porque también ha sido muy curioso que he visto ultras, revos de
todos los países (barras bravas de fútbol. En este caso se refiere a las barras
de los dos equipos más importantes de la capital: Olimpia y Motagua), y hay un
respeto que tienen conmigo por este libro de Estaciones del hambre punk.
En toda la entrevista nos acompaña silencioso Eddie
Menzi, un músico de combate underground que por cierto momentos me escanea,
como si Darko fuera el interrogador bonachón y él la oscuridad que me espera si
trastabillo en una pregunta. Al final es un muy expresivo y entra en confianza
comedida. Un gran artista. Darko lo mira cuando sube a su vaso de Piba-Té y lo
mira de reojo. Lo presenta cuando le pregunto sobre sus relaciones o
interacciones en Tegucigalpa.
D.
Eddie Menzi es uno de mis mejores amigos, es pianista
(“estudio música clásica”, interviene Menzi), hace de todo.
No falta en ese instante mencionar a Zadick Córdova,
el gran Valzak, duo dinámico de las noches de principios de siglo en la que
junto a Darko y él nos embarcábamos en la noche de Tegucigalpa sin dejar de
hablar de cuentos, zafaris y poesía mad max.
D.
Mirá, él es uno de los pilares, ha creído mucho en mí.
F.
Sí -le confirmo-, siempre te menciona. Me leyó hace
mucho rato unas experiencias que tuvo en una plataforma petrolera en el Golfo
de México. Decía que eso era bueno para agarrar carácter.
D.
No, es que lo que pasa, Fabri, es que cada quien sabe
qué pedo.
Veo hacia la calle, reflexiono a profundidad sobre
todo ese silencio que construye esta última frase. Dobo decir que he visto mi
propia mirada en muchos cuando una comprensión inasible llega al grupo al decir
esta frase lapidaria. “Cada quien sabe qué pedo” es una frase de sabiduría a la
altura de un samurai que se apresta a dejar su familia para enfrentar su última
batalla, o por igual, es un silencio íntimo que nadie puede indagar más allá,
por pudor, por solidaridad. Algo así como en Saving Private Ryan el Cabo Upham -el
peor soldado-aprende el trora [1]de
la tropa (código cerrado, conjuro grupal para alejar amenazas o afianzar
camaradería).
A mí me gusta tanto Teguxibalba, es mi ciudad -continíua
Darko- , yo camino por todos lados aquí, nunca me ha pasado nada, “hey, ahí
viene el Dark… pum!”, allá otro me saluda. Me gusta escuchar a los chikis. “¿Me
puede regalar un libro?”, esto esto esto… ¡amo Teguxibalba! Para mí es como una
Milf que quiere ser niña y anda con los ojos bizcos como Oh Fortuna. Mi
abuelo siempre me decía este es tu país y a cualquier lado que vayás sentite
seguro.
F.
Tegucigalpa termina aceptando a los seres de la noche,
los protege de alguna forma ¿verdad? (Deff Leppard asume la música ambiente, “Hysteria”)
D.
Oime! La última vez estuve bebiendo ahí con los
chikis, y me dijeron Darko… te protegemos.
No puedo dejar pasar la referencia de los chikis comentándole
a Dark sobre los textos que abren mi libro de cuentos La Era Pre Schuman, Las
crónicas del chiki. “Su lenguaje es autodeterminativo” -le digo- “una consigna
espacial”.
D.
Ese es el futuro. ¿Por qué creés que cuando me dice un
chiki, “hey Darko, mera pija, me gusta lo que hace”… yo siempre planteo un
post. Me pierdo un mes y los chikis están de que u, hey Darko, qué pasó. Hacer
lo que hago es como un acto de rebelión, es decir, hey, este es mi aporte a la
sociedad. Anarquía, nihilismo. Hay momentos en que uno quiere desaparecer como
Rimbaud, quiere ser como Gauguin. En post de Facebook he tirado tres novelas,
en sincronía. No me quejo. He hecho otra reedición de mis tres libros. Flor (el
poeta Edgardo Florián, ya fallecido) siempre me decía: puta maje, si yo vendo
confites… lo extraño, porque si no hubiera sido por él no publico ni mierda.
F.
Contame, ¿Cómo se miraba Honduras desde el bar más
perdido de Kiev?
D.
Hermoso. Sabés, Honduras significa nada en ruso. Y los
majes me decían siempre Yuri, Yenka, Sasha… Sasha es un nombre privado, en
público es Alexander… y me decían por qué putas no me llamaba Hugo, porque en
ese tiempo estaba Hugo Chavez. La depresión que cargaban ellos es muy poderosa,
pero yo sobreviví a eso. Yo los miraba leyendo a Pushkin, es un león… respeto
mucho a Chejov y a Perlman, el creador de la ciencia ficción. (Suben el volumen
en Paradiso, Guns n’ Roses toca las puertas del cielo}
F.
La intertextualidad es muy notoria en tu narrativa.
Decime la intertextualidad que te brinda Tegucigalpa.
D.
Pues sí que tiene: ¡todas las personas con que me
llevo… soy un ladrón de historias! Yo no puedo venir y ser puro, los chikis me
dicen ¡ay, escribís sobre mí! Y tengo influencias de Waltz, hay que gente que
dice de Bukowski, pero no, quizá Michel Houellebecq… Günter Gras también,
leerlo en alemán es bien complicado. Yo estuve estudiando alemán por siete
años, lo hablo. Y ni qué hablar de La Divina comedia. En mi círculo íntimo
hablamos de cine, de música, pero tengo mis otros amigos que me van a llorar
porque no saben ni pija, y tengo los otros que son buitres.
F.
Lo que has visto de cine ahorita ¿qué te interesa?
D.
Miré esa de Reptiles (dirigida por Grant
Singer), me gustó. A mi me gusta el cine bien lento… sale Alicia Silverstone, y
por cierto le mando un saludo a mi novia que se parece a Silverstone.
F.
Uy sí, el regreso de Alicia desde los video clips de
Aerosmith, en su gran salto mortal de las musas resucitadas. Pues bien, Dark ha
estado siempre presente en una generación muy mía. Puede ser como un Plutón del
sistema solar, definirse si existe o no como planeta. Darko siempre ha estado
en el circuito poético y narrativo de Tegucigalpa desde que yo tengo memoria.
¿Cómo te has sentido de no estar en el centro?
D.
Yo me siento complacido, porque crecí en un ambiente
muy intelectual. Mis tíos les dieron clases a ellos. Mi tío poeta Fausto
Maradiaga, Alexis Hernández, fueron profesores de ellos y eso marca un
privilegio que tuve al crecer con las personas correctas.
Justo en este punto de la entrevista, por telepatía,
Anita, la administradora de Paradiso, pone Crazy, de Aerosmith. Los
retratos en las paredes del patio se estremecen, como hojas del árbol del bien
y el mal enfrentando las ondas herzianas de aquello que no tenía previsto cantar
Pablo Milanés, Serrat y todos aquellos que eran el fondo musical del Paradiso
de los años noventa. Y no es que Aerosmith sea la moda hoy, es que cada quien
carga su música, como si una ouija relevara la aguja de un viejo long play y a
pura música adquiriera sentido este lugar de reecuentros y fantasmas. Darko
retoma:
Crecer con mis tíos era increíble porque a mi primo
Leo lo castigaban leyendo a Charles Dickens… pues entendí que no es que me
sienta como Plutón, pero si entendí el mensaje. A mi me gustaba mucho leer a
Dostoyevski, a Solyenitzin. Me gustan las maratones, no me gustan las carreras
de cien metros, y yo nunca le dije a los amigos que seleccioné (que escribía),
ellos se dieron cuenta por sorpresa.
F.
Definitivamente la literatura rusa es tu predilección.
D.
Davai, davai! Definitivamente tengo mi cultura
vertebral en ellos. Me gusta mucho Mayakovski pero la mera V. es Pushkin. Leí
El Doctor Zhivago de Pasternak, a Nabokov.
F.
¿Y cómo sentís cuando vas allá, a la aldea?
D.
Amo a Honduras. No publicaría en otro lado. Amo todo
lo que produce Honduras, aunque sea gangrena. El Dios Underground trata de un
tipo que es millonario y quiere estar en estado de coma. A veces creo que El
Dios Underground son las drogas… el quiere estar en estado de coma y le pegan
la vivida de su vida porque se encuentra a un doctor ruso, y lo engaña, y le
roba los órganos. Entonces se vuelve un super héroe. Es el primer libro de la
trilogía. Siempre está hablado en primera persona, como memorias.
F.
¿Qué necesidades ves en la literatura hondureña
actual?
D.
Vivir. Vivir y viajar.
F.
Viajar no solo es imaginar, ¿no es así?
D.
Si vos tenés la oportunidad de ir a Tela debés
imaginar la creatividad, porque sino te volvés operario. Ya porque sepás usar
Photoshop o Illustrator no te hace diseñador gráfico, solo porque alguien te
dice que sos mera V creando si no tenés feedback no tenés nada. Al viajar activás
tu visión periférica, tu intuición se vuelve más tigre, más jaguar.
F.
Bueno, tenemos cuatro conceptos aquí: Tegucigalpa como
una Milf, tenemos a Teguxibalba Star, tenemos el entender a Darko inseparable de
la literatura rusa y alemana, y tenemos el sentido del viaje. ¿Cuánta de esa
literatura que has leído has encontrado en Honduras?
D.
Mirá, eso es lo hermoso de Honduras. Es como mirar a
Picky Blinders desde el ángulo de Arthurs, estamos en esa época. Vos sabés muy
bien que todos somos un barómetro social, cada sociedad va a tener su narco
pijudo o su artista pijudo. Vos tenés al narco que refleja lo que sos en tu
país, y también tenés al artista que refleja a tu país (Dust in the wind, de
Kansas, inicia sus arpegios. Casi veo la ventisca de polvo entrar por el portón,
como aquellos polvos del Sahara que atestigüé en Puerto Rico). Eso es Darko
Barahona. Me gusta ser como yo. Sin límites, pero también pienso en los niños,
en la juventud y todo eso. Porque decime vos, ¿Cómo se llamaba el man que llevó
la nodriza hasta la luna? Todo mundo piensa en Armstrong. Una persona se hace
famosa cada diez minutos en el mundo, no sé, tenés al Facebook. Yo he conocido
gente que sacó un préstamo para sacar una Toyota Prado y vive en el Hato de En
medio (residencial capitalina)… somos la patastera.
F.
Como los dandys de Nigeria vestidos de alta costura
entre los charcos. Full guajeados.
D.
La ideosincracia de nosotros es un fenómeno. Yo que he
viajado, que entro y salgo de aquí, lo olvidás. Ahora que hay mucho venezolano
y haitiano seremos un montón de fucking razas mezcladas. ¡Amo eso!
F.
¿Has leído la ciencia ficción de Javier Suazo? (“Cuentos
de ciencia ficción del tercer mundo”)
D.
No fíjate. Por eso te digo que hay que conocerse, hacer
feedback. He leído un cuento de Calton Bhrul, de Albany. A Giovanni Rodríguez.
A Darío Cálix… Gustavo Campos es la mera V. Sólo te digo algo más: mi chica
sabe que Dark Barahona odia los calcetines blancos y las luces blancas. Ella
sabe que mis bandas favoritas de Black Metal son Satyricon y Darkthrone. Ella
sabe también que no me gusta la impuntualidad y para rematar le gusta que hable
varios idiomas. Fanculo tutti! La ONU!
El cierre musical ambiental no es de Black metal en
Paradiso, pero no hay duda que algo de nostalgia romántica hizo que Darko
recordara a su novia, así que los herz que carga de sí mismo le han dicho a
Anita que ponga Whitout whitout you, de U2. La cosa termina al suave,
entonces, fiel al sabor de la Piba-Té. Indefinible underground.
[1] Trora es la frase de “desactivado” que utilizabamos
los niños hondureños para igualar una acción o recuerdo compartido. Por igual neutraliza
una penalización en el juego de la patada en el que se debe gritar la palabra trora
para evitarla.